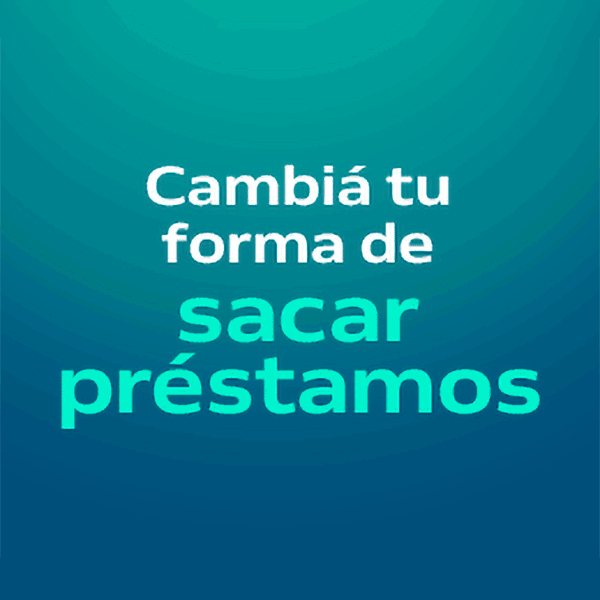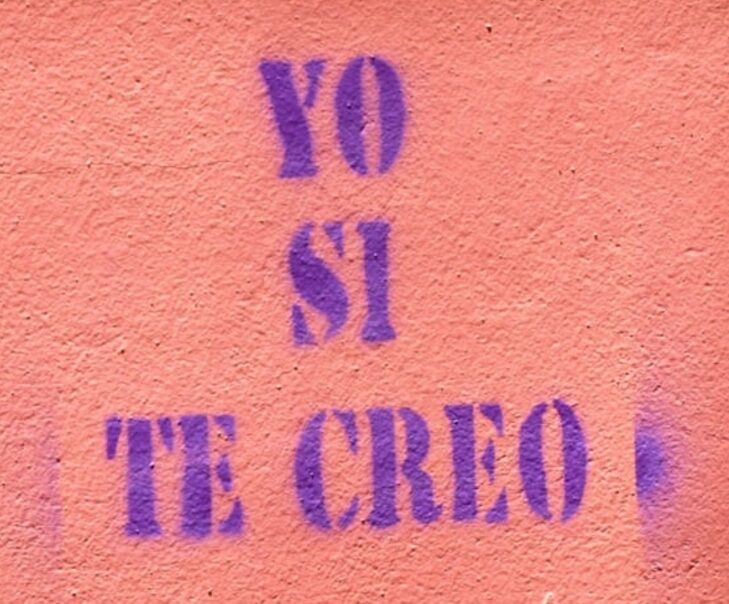Derechos humanos colectivos y pueblos indígenas

Por Julio César Garcia*
La cuestión indígena en Argentina es un asunto pendiente en la agenda política, con varios ejes, urgencias, que me permito ordenar a los fines de este artículo solamente. Uno es el desarrollo de los reconocimientos previstos en la Constitución Nacional reformada en el año 1994 (Art. 75 inciso 17). Un segundo eje tiene que ver con la implementación de políticas públicas para un gran sector de nuestro pueblo que vive en condiciones de indignidad, incluso en muchos casos víctima de hambrunas, como es el caso de los pueblos indígenas en la zona de Salta, Tartagal e innumerables casos en nuestro país. Y un tercer eje, que tiene un doble núcleo, es el soporte material, físico, de los derechos territoriales en toda su dimensión, jurídica, económica y política; el otro núcleo bisagra es el derecho a la consulta ante iniciativas legislativas o administrativas. La adhesión de nuestro país al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2016) consolidan el reconocimiento constitucional referido y que corona el art. 75 inciso 22, referido al Bloque de Constitucionalidad e incorporación de los Tratados, Convenciones de Derechos Humanos.
El caso Lakha Honhat (Nuestra Tierra) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En este contexto y específicamente, ante la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se inscribe el reclamo territorial de las 132 comunidades indígenas, pertenecientes a los pueblos indígenas, Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) que habitan el territorio comprendido por los lotes fiscales 14 y 55, en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta, en la región del Chaco Salteño. Ambos lotes son colindantes y en conjunto abarcan un área aproximada de 643.000 hectáreas. La zona limita con la República de Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. El reclamo refiere concretamente al reconocimiento territorial, del territorio que ancestralmente habitan, conforme a sus pautas culturales, a su relación vital, milenaria con la tierra y su significación política, social, económica y cultural, que nuestro sistema jurídico invisibiliza y resiste instrumentar. Después de varios años de transitar tribunales locales, tanto en la provincia de Salta (el primer planteo administrativo data del año 1984) como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agotados los recursos internos, las comunidades indígenas con la asistencia letrada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudieron al sistema regional de derechos humanos, transitando primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 4 de agosto de 1998, fracasando estrepitosamente dicha instancia por las idas y vueltas de la provincia de Salta e ingresando al tratamiento como caso contencioso ante la CIDH el 1 de febrero del año 2018, con un rico caudal probatorio incluida una visita de miembros de la Corte al Territorio, logrando finalmente sentencia el 6 de febrero del año 2020, transformándose de esta manera en el primer caso en que la República Argentina (sujeto obligado en el sistema internacional) es condenada por incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia del caso Lakha Honhat
El fallo fue notificado a todas las partes y dado a conocer el 6 de abril próximo pasado, comenzando a correr desde dicho término una serie de plazos que hacen al cumplimiento de dicha sentencia. La CIDH ha declarado que Argentina violó el derecho a la propiedad, al ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la interculturalidad, el derecho a la consulta, de las comunidades indígenas y por lo tanto surge la obligación de repararlos. Me referiré escuetamente a dichas violaciones y reparaciones. La Corte expresa «327. ..ordena al Estado adoptar y concluir las acciones necesarias, sean estas legislativas, administrativas, judiciales, registrales, notariales o de cualquier otro tipo, a fin de , delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo que reconozca la propiedad de todas las comunidades indígenas víctimas… sobre su territorio, es decir, sobre una superficie de 400.000 hectáreas…”, además ordena la reubicación de pobladores criollos en otros lugares afuera del territorio ancestral indígena (cuyos derechos refiere en relación la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales), otorgando un plazo de seis (6) años para ello. Y un elemento que va en la dirección de profundización de políticas públicas, bajo el título de reparaciones, “ 354. La Corte ordena al Estado que, en un plazo razonable, adopte las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente sentencia (…), dotar de seguridad jurídica al derecho humano de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin”. Finalmente, deseo resaltar que, para la Corte, el caso de Pueblos Indígenas y Territorio o Reconocimiento del Derecho de Propiedad Comunitario a partir del Art. 21 de la CADH no es novedoso, ya que tiene un desarrollo en tal sentido, desde el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs Nicaragua, sentencia del año 2001. Lo novedoso del caso argentino en sí y para los países que integran el sistema regional, en principio, es que por primera vez en un caso contencioso la CIDH, se adentra en la inteligencia y desarrollo del Art. 26 de la CADH y refiere a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, (DESCA) “corresponde fijar sus alcances, a la luz del corpus iuris internacional en la materia… 197. La Corte ha afirmado, en el mismo sentido, que: los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”. Y comienza a ir hacia el núcleo de la discusión, política y económica, que trasciende incluso a los pueblos indígenas, que tiene como eje nuestro modelo de desarrollo económico de apropiación minera del territorio, teniendo como precedente la Opinión Consultiva 23 del año 2017, sobre el Derecho Humano a un Ambiente Sano, acentuando así que “203 …el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo protege los componentes del ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Abunda, el fallo, en el derecho al agua, en el derecho a la alimentación, la relación dada desde la interculturalidad de estos derechos como eje transversal, si alguien quiere tener una visión acabada y profunda de la cuestión indígena en Argentina su lectura y estudio es muy recomendable. Fraternalmente.
*Abogado gsequidad@gmail.com
Categoria: Derechos Humanos/ Indígenas | Tags: #indigenas, Derechos humanos, propiedad comunitaria, Pueblos Originarios, tierras | Comentarios: 0