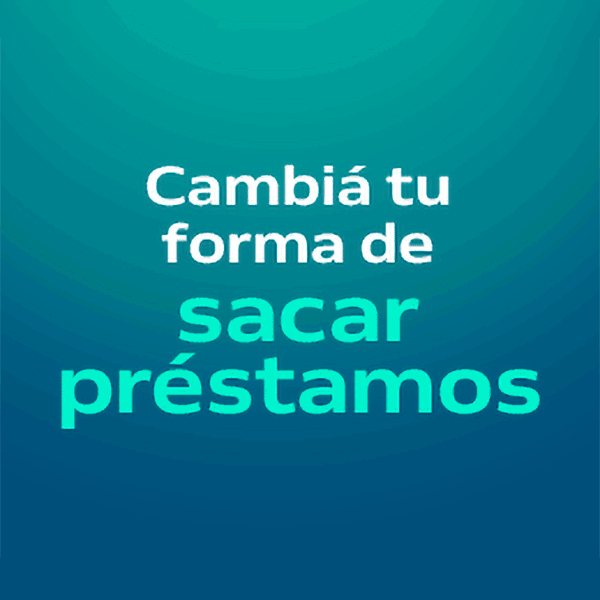Ver: Mad Men

Por Darío Ruido
Amábamos a Don Draper porque él era como la suma de nuestras debilidades, las admisibles y no, las vergonzantes y las otras, que nos exhiben un poco menos miserables frente a los juicios ajenos, y lo amábamos, además, porque era portador de algunas virtudes que cualquiera en el mundo hubiese querido poseer.
No viene al caso entrar en detalles ahora, cada uno tendrá su debilidad preferida y su virtud, pequeña, menor. Un ser incompleto, y completo. O sea, imperfecto. Quiero decir, en un sentido, acabado, pero en otro, desintegrándose despacio y con cierta elegancia. Parecido a mí, quizá, tan contradictorio, e igual a un par de amigas que lo amaban y se reconocerían, por tan sensual y estúpido. Un tipo como un domingo, sin respuestas ni consuelo.
Por eso regreso siempre, como si se tratara del carrusel que a Don le tocó vender y con el cual hizo moquear a unos cuantos, al sepulcro de Mad Men, al azar vuelvo, sabiendo que voy a toparme con uno de esos poemas o canciones (episodios como cuentos escribió Vila-Matas) que permanecen impolutos y candentes en la punta de la lengua, dispuestos a ser recitados o cantados a modo de explicación rotunda y sin embargo, compleja, tanto que hay que desmenuzarlos para extirparles el corazón.
Porque corazón y coraza, tienen, laberinto y salida, dicha breve y lágrima. Si algo no se podrá decir de Draper es que no viene a entregar su corazón. Un corazón, es cierto, con rincones nauseabundos, pero pasillos resplandecientes. Los políticamente correctos argumentarán -de hecho, el actor que lo encarnó se encargó de defenestrarlo diciendo que el papel le enseñó todo aquello que no debería ser- que en él había mucho más de podrido que de luminoso.
Por suerte, para nosotros, Don Draper no es Jon Hamm sino, tal vez, una astilla de cada uno de los que amábamos al personaje, una argamasa feroz de fantasmas, de despojos, de impotencias, de deudas que había que saldar o no pagamos. Un hombre en estado de emergencia. Al que propios y extraños, tarde o temprano, le sueltan la mano. Solo en las reuniones de la agencia, solo en las fiestas, solo en los bares. Una imagen perturbadora lo muestra descubriendo que su casa ha sido desmantelada por su ex. No hay soledad más inmensa que la del sobreviviente que recorre su patria arrasada. Del que cuenta cadáveres, innecesariamente, del que sólo ve polvo y paredes.
Al club de los que amábamos a Don Draper vamos los que podemos enfrentarnos al espejo y ver la maravilla efímera y el espanto. Rumiar la certeza de que aun con la billetera cargada carecemos de todo. La casa sin muebles, el cuerpo sin esposa, el futuro sin hijos, la atmósfera sin una canción de los Beatles. La orfandad total. Sólo se trata de caer lo más suavemente posible. Sin tanta alharaca ni pompa. Con un gesto de descreimiento o resignación. Como una pluma en el centro de Manhattan.