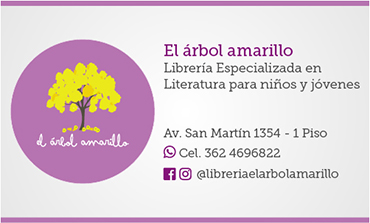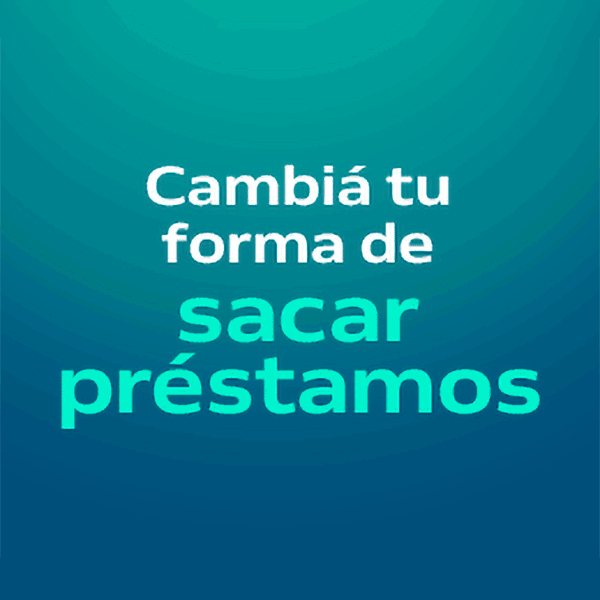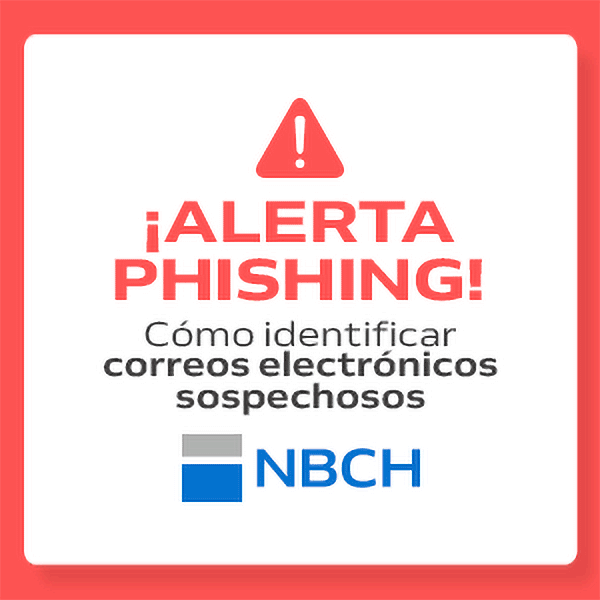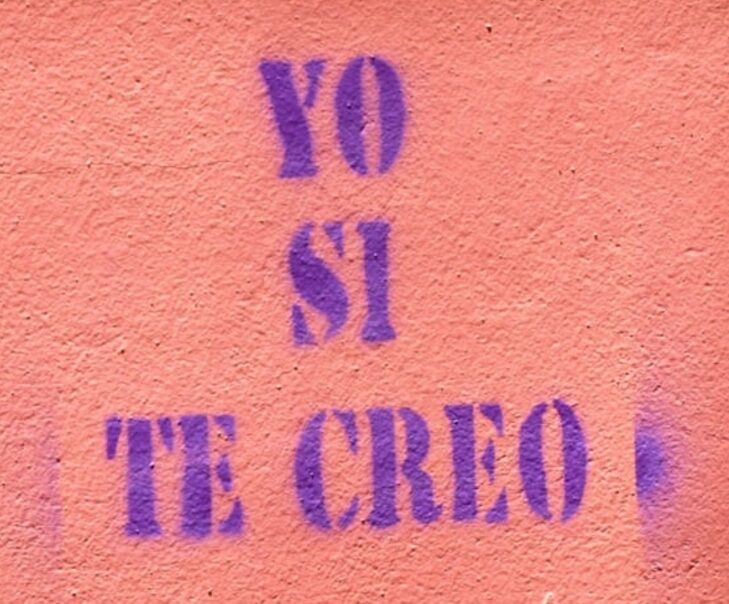Tesis para una educación emancipadora

Tesis 2. Segunda Parte.
En esta tercera entrega de este ensayo, articulado a partir de tesis de urgencia para el debate por una educación pública emancipadora, abordaremos la segunda parte del desarrollo de la tesis 2.
Tesis 2: para forjar la Pedagogía del estar siendo emancipatorio es necesaria una transformación radical de las matrices culturales de la formación docente. A esa ruptura llamamos emancipación de la “colonialidad del poder”.
Escribí en la nota anterior cómo la expansión de la matrícula en la década del ’90 –en especial, en la secundaria-, sin el consiguiente respaldo presupuestario ni acompañamiento desde la formación docente generó un complejo malestar docente que iría agravándose, del que poco se conoce y menos se tiene en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas educativas. El ausentismo docente debiera ser comprendido como síntoma entonces de dicho malestar. De allí la perversa paradoja de que dicha expansión de la matrícula era acompañada por la noción de educación en contextos de diversidad, al mismo tiempo que se concretaba la etapa final de transferencias de las instituciones educativas a las provincias y hasta a los municipios, sin fondos para solventarlas, mientras se desjerarquizaba salarial y socialmente a los docentes, pero se complejizaba mucho su tarea.

Formación docente. Foto diariochaco.com
Escribí también que ante la creciente escases de trabajo los profesorados de los IES (Institutos de Educación Superior) se convirtieron en un horizonte de salida laboral medianamente rápida, trabajo mal pago pero con obra social. Porque allí los docentes ingresan a espacios curriculares específicos no por sus antecedentes ni por concurso sino por su puntaje, independientemente de la pertinencia o no de su formación disciplinar específica.
En cuanto a las universidades públicas, tal como escribe Eduardo Rinesi el Programa de Incentivo para Docentes-Investigadores de 1993 produjo un daño importante para la subjetividad, el salario y la expectativa de desarrollo de la docencia universitaria. Porque ese programa, al no existir otro similar de estímulo a la docencia universitaria, ubicó al docente universitario muy por debajo del investigador. Además, como sostienen Pablo Buchbinder y Mónica Marquina, se trata de “un mecanismo distribuidor de beneficios en dinero a los docentes que aceptaran que su actividad fuese evaluada a partir de criterios de productividad académica, y a esos docentes los llamaba entonces, en atención a esta doble función que les proponía, “docentes investigadores”. El problema, escribe Rinesi, es que con tal incentivo se estableció una categorización de la tarea académica, clasificada en jerarquías por niveles, que produjo la representación cultural de que lo mejor que te podía pasar en la vida universitaria era ser investigador y que, por el contrario, lo peor que te podía pasar allí dentro, es que “solo fueras docente”.
Por otra parte, la productividad mencionada produjo una desmesurada carrera en la búsqueda de becas y publicaciones que, las más de las veces devenidas en “paper”, consagró la máxima no escrita de que podías seguir ascendiendo en esa carrera siempre y cuando lo que publicaras no arriesgara interpretaciones personales, no moviera el avispero de lo ya establecido y no te apartaras de un lenguaje argot hermético “no apto para el vulgo” extramuros.
“Esta perversa manipulación de intereses, reivindicaciones y derechos legítimos, históricamente reprimidos y ninguneados, pretende instalar en el imaginario cultural la idea de que no existen en el fondo ni el pueblo ni lo colectivo –o de que si existieron, “ya fueron”-, que se trata de construcciones ideológicas que terminaron sojuzgando la libertad y la voz de las verdaderas realidades: las existencias diversas, individuales. El ardid consiste en enfrentar, antagonizar para eclipsar lo otro maldito que se persigue excluir y volver indecible: el problema de la distribución escandalosamente desigual de la riqueza y el conocimiento”.
Entonces la década del 90 irrumpe como un clima cultural de revolución neoconservadora bajo la máscara discursiva de la crisis de los grandes relatos, la era de la libertad y la diversidad, con una mega transformación científico-tecnológica y cultural, complejización de la realidad e irrupción de nuevos paradigmas del conocimiento. Frente a esas transformaciones se transforma también la educación pública, aunque más apropiado sería decir que cruje con la reforma educativa y la desresponsabilización del Estado Nacional como su garante. El docente se siente así a la intemperie. Porque la Ley Federal de Educación representó la desestructuración y desarticulación del sistema educativo nacional, la fragmentación y atomización de sus conocimientos y las pérdidas de los roles históricos de la escuela argentina y su consecuente deriva a ciegas. Porque la Ley de Educación Superior, su correlato, significó la mercantilización material y simbólica de las universidades y de sus vidas culturales académicas.
Porque a partir de los 90 ya no había aquel horizonte igualitario que era la mejor herencia que nos había legado la Ley 1420, sino el libre reinado de la más feroz desigualdad socioeducativa.
Escribí en Culturicidio, hace catorce años que la noción noventista de diversidad fue usada por el neoliberalismo como caballo de Troya contra los intereses de las grandes mayorías: “Esta perversa manipulación de intereses, reivindicaciones y derechos legítimos, históricamente reprimidos y ninguneados, pretende instalar en el imaginario cultural la idea de que no existen en el fondo ni el pueblo ni lo colectivo –o de que si existieron, “ya fueron”-, que se trata de construcciones ideológicas que terminaron sojuzgando la libertad y la voz de las verdaderas realidades: las existencias diversas, individuales. El ardid consiste en enfrentar, antagonizar para eclipsar lo otro maldito que se persigue excluir y volver indecible: el problema de la distribución escandalosamente desigual de la riqueza y el conocimiento”.
“Calidad”, “evaluación internacional” y la pérdida del discurso pedagógico para pensar a la educación. La frase “crisis educativa” se usó sin precisión conceptual como representación negativa de la educación pública, difundida sistemáticamente por los medios hegemónicos, hasta que, como sostiene Puiggrós, “comenzaron a usar los criterios e instrumentos de medición del mercado para diseñar una imagen de aquella situación”. Ese es el origen de la “evaluación educativa” (fines del siglo veinte y comienzos del veintiuno) concebida desde la economía de mercado y el neoliberalismo político para ponerle datos duros a la crisis de la educación pública, para medir su rendimiento, y mostrar al mismo tiempo a las diferentes formas de privatización educativa como el remedio de todos los males. Su interés fundamental: crear las condiciones necesarias para la apertura y desarrollo de un mega negocio: los servicios educativos.
Esa narrativa entonces meritocrática abandona todo discurso pedagógico, para mercantilizar la educación porque primero mercantiliza el lenguaje que nombra lo público, su crisis y sus actores. Porque la calidad se mide y se tasa en el mundo del mercado, es un producto. Y para medir está la Prueba PISA, que es un dispositivo de la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico), conocida también como “club de los países ricos”, que ubica a la educación en su lista de “bienes transables” porque la define como servicio y no como derecho. Destaco y subrayo a este actor, porque el Estado Argentino está gestionando su incorporación este año a la OCDE –lo solicitó formalmente el año pasado-, lo que de concretarse significaría asumir sus principios y compromisos, por ejemplo, abandonar el concepto de la educación como derecho para reemplazarlo como servicio y bien transable.
En la próxima nota, que será la tercera parte del desarrollo de esta segunda tesis, explicitaremos, propositivamente, qué hacer, parafraseando a Sartre, con aquello que han hecho de nuestro sistema educativo y formación docente.
- 1 Puiggrós, Adriana (2017). Adiós, Sarmiento. Educación pública, Iglesia y mercado. Buenos Aires: Editorial Colihue.
- Quijano, Aníbal (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. En: Perú Indígena, vol. 13, no. 29. Lima. http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
- 3 Rinesi, Eduardo (2015). Filosofía (y) política en la Universidad. Buenos Aires: Ediciones UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento).
- 4 Buchbinder, Pablo y Marquina, Mónica (2008). Masividad, heterogeneidad y fragmentación. El sistema universitario argentino 1983-2008. Buenos Aires: UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento).
- 5 Romero, Francisco. (2004). Culturicidio. Historia de la Educación Argentina (1966-2004). Resistencia: Librería De La Paz.
Categoria: Columnista | Tags: Chaco, Derechos humanos, docentes, Educación, familia | Comentarios: 0